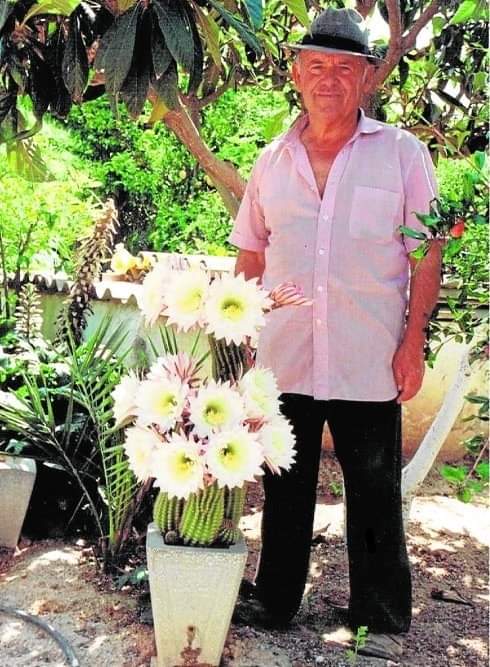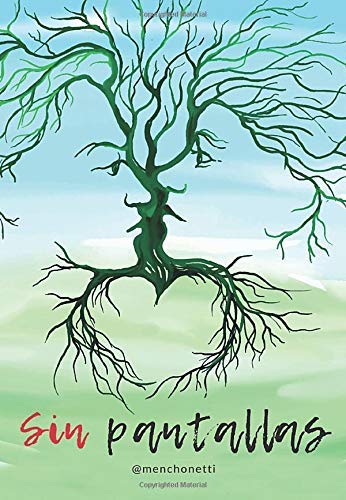EL CALLEJÓN
Íbamos todos los días a la “otra calle”. La otra calle era la calle Morera. Lo hacíamos casi siempre a través del “callejón”; un estrecho y oscuro pasillo de apenas un metro de ancho y 50 de largo, que aún existe entre las calles Morera y Del Huerto. Hoy no se puede recorrer porque una puerta enrejada y un tapiado colocados en ambos extremos impiden el paso.
Cuando caía la noche, el callejón era un lugar tétrico que abría de par en par las puertas a los pensamientos más espantosos; una garganta negra capaz de tragarlo todo. El niño y la oscuridad raramente se llevan bien.
La débil luz de la calle Morera era suficiente como para no ver nada más allá del marco de la entrada del lúgubre pasadizo. Sin embargo nadie quería dejar de experimentar el miedo. Por eso el reto era desafiarnos a traspasar la línea que marcaba el principio del infierno. Los minutos que precedían al ritual que celebrábamos cada noche transcurrían despacio entre conversaciones sobre Drácula y otros seres del inframundo.
Entretenía las tardes soleadas y coloridas de mediados y finales de los sesenta un popular programa de la televisión protagonizado por singulares individuos creados y dirigidos por Óscar Banegas. Al salir de clase, a nosotros, los párvulos del Susarte, nos esperaban las aventuras en blanco y negro de los Chiripitifláuticos, un disparatado grupo que hipnotizaba y sumergía a los críos en las historias más absurdas mientras sosteníamos en las manos la merienda de pan y chocolate. A veces torrijas. Pan frito mojado en leche, azúcar y un espolvoreado de canela enriquecidos por las manos de mamá.
“Hola amigüitos, buenas tardes tardes», se presentaba Locomotoro, “el más pirindolo”. Como con los Reyes Magos, cada cual tenía su personaje favorito. “La dulce y fina” Valentina “como una sardina”; el Capitán Tan y sus delirantes viajes “por todo lo largo y ancho de este mundo…’.
Yo que me había divertido tanto con aquella banda andaba por ahí impactado por un acontecimiento. Los Chiripitifláuticos, metidos en una siniestra cueva para desentrañar el origen de estremecedores aullidos provenientes de su interior, tuvieron que enfrentarse al Gigantón Antón, que a la postre no era más que un ser de aspecto horrible pero con alma infantil y deseos de amigos con quienes jugar. Sin embargo, el feliz desenlace de aquel misterio no impidió que yo quedara algo traumatizado convencido de la existencia real de monstruos. Verdaderamente la figura aterradora del Gigantón Antón me quedó grabada durante largos meses. No fui el único. El Gigantón Antón ya formaba parte por méritos propios de la gran familia de los horrores formada por Drácula, el Hombre Lobo o Frankenstein, que todos recordábamos oportunamente cada noche cuando, frente a la entrada del sombrío callejón, nos proponíamos cruzarlo y salir con vida.
Antes de la primera tentativa, los comentarios eran ágiles, simuladamente desenfadados, pero era innegable que estaban contagiados por el miedo y el nerviosismo. En realidad nuestros terribles monstruos eran el hijo de Perico el Sordo, Enrique, y su primo Manolo, ambos vecinos y zagalones de 13 ó 14 años con ganas de juego a costa de los que aún gastábamos babi y ensuciábamos casi a diario los calzoncillos, unas veces con los restos del culo mal limpiado y otras por escapes involuntarios pero inevitables por un exceso de confianza en la capacidad de refrenar lo que pujaba por salir. A esas edades ocurre a menudo sin distinción de géneros ni clases sociales
La presencia allí cada noche de Enrique y Manolo, que podían acceder al callejón desde sus casas, no era segura. Dependía de si tenían tiempo y deseo de situarse en algún lugar del oscuro corredor, agazapados, escuchando nuestras conversaciones, para darnos un susto de muerte. Eso ocurría dentro del estrecho corredor, porque fuera, los chiquillos seguíamos decidiendo, titubeantes, si capuzarnos o no en aquel corto pero macabro pasillo.
… Hasta que alguien, un verdadero valiente, reunía la fortaleza suficiente para despreciar el riesgo dando un primer paso que animaba al resto. Uno a la cabeza –nunca fui yo- y los demás detrás, todos caminando muy despacio, tensos, entre silencios rotos por el susurro de alguno a quien la excitación le impedía tener la boca cerrada. Drácula no debía sentir nuestra presencia.
Si Enrique y Manolo tenían algo mejor que hacer esa noche, la procesión de cagones contaba con una posibilidad de llegar al otro extremo del pasadizo. Lo normal era que recorridos unos pocos metros, al primero le venciera la tensión y se girara brusca e inesperadamente buscando con ansiedad la salida, provocando un griterío ensordecedor y la espantada general. Una precipitada huida en la que, intercambiado el orden, los primeros ahora iban los últimos atropellando a los últimos que ahora íbamos los primeros.
Todos sabíamos que era un juego, pero nosotros, más pequeños, sentíamos el latigazo del miedo y el azote de la agitación, la torpeza y el desorden que desata el pánico. Aquéllas enloquecidas escapadas encogían estómagos y desbocaban corazones.
Y a todo esto sin que Enrique y Manolo hubieran dado todavía señales de vida. Seguramente porque esa noche, como tantas en las que se desató el espanto, no estaban.
O tempora, o mores, ¡¡qué tiempos, qué costumbres!! Qué manera tan intensa de vivir la calle. Qué estrechas relaciones se establecían en segundos y qué rápido podían llegar el enojo y la pelea. Pero de esos años perduran sólidos vínculos que alegran las almas.
Ayer leía la conversación que mantenían dos profundos conocedores como son Pepe López Muelas y Fina Gómez acerca del pasado del barrio, algunos aconteceres, su transformación, las gentes y las amistades que están y las que no están, y volví a sentir la cercanía a Santiago El Mayor que jamás me esquiva y siempre me encuentra.
Puedes vivir en cualquier sitio y ser razonablemente feliz. Puedes vivir en el lugar donde te criaste y sentirte sólo, desgraciado y distanciado del pasado. Ay de aquél que no se memora en sus amistades primeras. Pobre del que camina por las aceras de su infancia y no reconoce ni le reconocen.
La reunión de madurados hombres y mujeres que sin saberlo cultivaron la amistad desde las edades tempranas, devuelve mucho más de lo que se dio. Porque cuando se miran no sólo ven el presente, sino también a aquellos pequeños críos que ya entendieron que la mejor manera de superar los aterradores ‘callejones’ de la vida es ir acompañado de quienes merecen confianza.
Un caluroso abrazo, vecinos.
—-

(Vista del callejón desde la calle Morera sin la techumbre que le recubre por la entrada hoy tapiada de la calle Huerto)
© Miguel Ángel Sánchez Sáez. (06 diciembre 2019)
Periodista nacido en el barrio murciano de Santiago el Mayor, actualmente residente en Almería.

 Estos dìas parecemos estar muy concienciados con respecto a las cuestiones del Medio Ambiente y al peligro de modificar estados de la naturaleza que , durante siglos, mantuvo un equilibrio. Lo hemos visto en el Mar Menor, en donde por modificar la agricultura y la población colindante, lo han aniquilado. Lo hemos visto en La Manga, un lugar paradisíaco que ahora yace bajo un hacinamiento de hormigón arrojando al mar toneladas de inmundicias a diario. Lo vemos en nuestra huerta, donde el entubado de acequias (lo llaman «nuevo regadío») esconde el robo del agua, porque el agua es más «manejable» cuando no se ve. Esto acabará destruyendo ecosistemas insustituibles. Pongamos fin a todo aquello que destruye la naturaleza porque ella nos pertenece a tod@s.
Estos dìas parecemos estar muy concienciados con respecto a las cuestiones del Medio Ambiente y al peligro de modificar estados de la naturaleza que , durante siglos, mantuvo un equilibrio. Lo hemos visto en el Mar Menor, en donde por modificar la agricultura y la población colindante, lo han aniquilado. Lo hemos visto en La Manga, un lugar paradisíaco que ahora yace bajo un hacinamiento de hormigón arrojando al mar toneladas de inmundicias a diario. Lo vemos en nuestra huerta, donde el entubado de acequias (lo llaman «nuevo regadío») esconde el robo del agua, porque el agua es más «manejable» cuando no se ve. Esto acabará destruyendo ecosistemas insustituibles. Pongamos fin a todo aquello que destruye la naturaleza porque ella nos pertenece a tod@s.